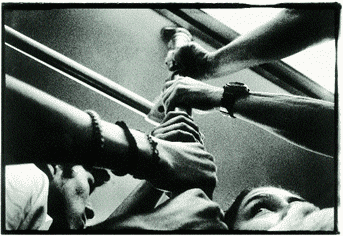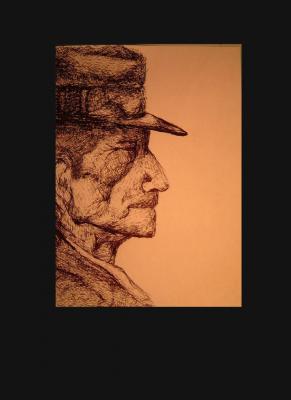Filmes-no-vuelvo-a-ver

He llegado a la conclusión de que algunas películas es posible verlas una y otra vez, ya sea por un afán de análisis, de mayor entendimiento de lo que buscan decir o por simple divertimento u otros motivos cualesquiera. Pero algunos filmes han sido hechos para verse una sola vez, y según el espectador, tras verlos, han de hacerse dos tipos de acciones: olvidarse de plano de ellos, borrarlos de nuestra memoria cinematográfica o recordarlos vivamente y recomendarlos con toda sinceridad y modestia.
Pero esto de ver en una sola ocasión una película obedece a dos razones en un principio: 1. porque el filme es totalmente infumable, intragable que se vuelve necesario desecharlo apenas ha concluido su proyección; tiempo perdido y neuronas heridas incluidas (de estas películas, lamentablemente, abundan). y 2. porque la película es tan desgarradora, cala tan hondo, que sería imposible sentarse de nuevo a verla; considerando, claro está, la propuesta del director, el guión, las actuaciones, las imágenes y todo ese cúmulo de sensaciones que todo el conjunto en sí mismo provoca en el espectador y lo arranca literalmente de su asiento, lo zarandea y de nuevo lo siembra en su silla.
De estas películas puedo citar algunas que para mi fortuna he visto, y que recuerdo vivamente, pero de las que no sería capaz ver de nuevo; si se quiere, puedo parecer un cinéfilo poco perseverante de ciertas propuestas que conducen a vaciarnos interiormente y preguntarnos sobre numerosas cuestiones que flotan en el aire pero que nadie se atreve a responder, mucho menos a nombrar. Y quizá sí lo soy, pero sé apreciarlas a mi modo, quizá no en su justa dimensión, pero sí en un intento global de asimilarlas. Y, además, no les rehuyo, más bien intento frecuentarlas.
En esta categoría de filmes-no-vuelvo-a-ver entran Bailando en la oscuridad, Kandahar, Hotel Rwanda, El violín, Las tortugas pueden volar (que recién vi el viernes pasado), Dogville, Irreversible, Los olvidados, y otros que en este momento no recuerdo.
El cine, ya se sabe, tiene muchas cualidades, y una de ellas es que no sólo retrata la vida, sino que nos conduce a identificarnos con esas vivencias al punto de que las hacemos nuestras. Dicen los que saben, que si esto no sucede con algún filme, en realidad no se trata de buen cine.