
En medio de nochebuena, la cena, el abrir regalos, los buenos deseos, el encendido de luces de bengala, la acostada del Niño, el brindis informal del ponche y los tequilas que se colaron, se aparece el asunto de los abrazos. Este último acto es considerado por la mayoría como la culminación de un rito de querencias y deseo de parabienes y esperanzas. Sin embargo, hay quienes consideran los abrazos como una cuestión de la que quisieran decir, “yo paso”.
En esto hay, como casi en todo, extremos, mesura, prodigalidad, y también priva aquello de dar a cada quien lo que merece. Los más representativos especimenes en lo que toca a este tema, quizá sean éstos:
Está, por ejemplo, aquel que da un abrazo al inicio de la reunión, cuando llegan las 12 de la noche y al momento de despedirse. El de los formalismos y puntuales anotaciones.
O el vivillo megameloso que abraza doble, en estos tres momentos, a mujeres solteras y guapas, haciendo fila incluso en la que se forma una y otra vez. De mujeres que hagan esto no he presenciado, pero es casi seguro que también las hay.
El formal que abraza sólo cuando es perentorio, como una manera de expresar el sentimiento que lo embarga –aunque con cautela- o como correspondencia a un acto de cortesía o amabilidad.
El que rehuye a los abrazos, que se esconde cuando todos en la sala se abrazan, y cuando aparece pretexta una emergencia en el celular o un desahogo de penas en el retrete; a éste, incluso, en ocasiones el tiro le sale por la culata, pues entre los invitados no falta aquél que con iniciativa inicia la serie de abrazos únicamente para él, formando una fila.
O ése que todo el tiempo anda colgado de quien aprecia, llega a veces a ser encimoso, aunque también se le puede considerar querendón y atento.
O el que piensa y distribuye sus abrazos conforme a quien tiene enfrente: éste no se lo merece, aquélla sí, el que tengo al lado no, a los que están ausentes se los guardo, etcétera. ¿Será selectivo o tímido?
Un abrazo, en última instancia, puede asimismo constituir un buen final para una disputa, un llamado de necesidad, una manera de despedirse sin que medie palabra alguna o la llana expresión de una querencia de amistad o de amores. Lo que sí es que a los abrazos, cuando vengan, no hay que sacarles la vuelta.
(La continuación del cartón con el Chipotes y la Moños: “Con mis ahorros voy a comprar una cajota de chocolates”, dijo el Chipotes, y agregó: “… Y se la voy a regalar a mis papás de Navidad”. “¿Por qué mejor no les regalas un abrazo, un beso y les dices que los quieres mucho? ¡Eso les va a gustar más!”, le replicó la Moños. “¡Pero no puedo hacer eso María! ¿Y dónde me hagan lo mismo y no me compren nada por andar de romántico regalando amor?”, concluye asustado el Chipotes.)
 Hay una imagen que nos es muy conocida: la de aquéllos que, en cada crucero y por toda la ciudad, en horda se abalanzan sobre los automóviles detenidos para limpiarles el cristal delantero: rocían agua con jabón de una botella de plástico y enseguida, con una especie de espátula, recogen el líquido que ha escurrido y la mugre adherida al parabrisas. No voy a abordar las mil y una características de este tipo de apoderamiento de las esquinas y de la práctica de una actividad que remunera muy bien a los llamados “limpiaparabrisas”.Lo que quiero tocar es lo siguiente: ayer, más o menos a la hora de la comida, sobre Terranova esquina Manuel Acuña, un tipo, con botella y espátula de plástico en mano, se acercaba a los automóviles para hacer su trabajo: el asunto es que no rociaba agua –ni siquiera traía líquido su botella–, y su espátula en realidad era un muñeco destripado; el limpiaparabrisas llevaba la cara pintada –un mimo de crucero– y en realidad no limpiaba nada, sólo hacía como que limpiaba y todo el tiempo silbaba: su manera de ganarse unas monedas se reducía a parodiar a todos esos que todos los días, con aprobación o no y a veces con viveza, limpian los cristales de cientos de automotores. Al final, entre los autos, se alejó cantando una melodía rancherona de ésas de “rompe y rasga”. “¿Qué le digo a la muerte / tantas veces llamada a mi lado / que al cabo se ha vuelto mi hermana?”Silvio Rodríguez, “¿Qué hago ahora?”(este post es el de hoy)
Hay una imagen que nos es muy conocida: la de aquéllos que, en cada crucero y por toda la ciudad, en horda se abalanzan sobre los automóviles detenidos para limpiarles el cristal delantero: rocían agua con jabón de una botella de plástico y enseguida, con una especie de espátula, recogen el líquido que ha escurrido y la mugre adherida al parabrisas. No voy a abordar las mil y una características de este tipo de apoderamiento de las esquinas y de la práctica de una actividad que remunera muy bien a los llamados “limpiaparabrisas”.Lo que quiero tocar es lo siguiente: ayer, más o menos a la hora de la comida, sobre Terranova esquina Manuel Acuña, un tipo, con botella y espátula de plástico en mano, se acercaba a los automóviles para hacer su trabajo: el asunto es que no rociaba agua –ni siquiera traía líquido su botella–, y su espátula en realidad era un muñeco destripado; el limpiaparabrisas llevaba la cara pintada –un mimo de crucero– y en realidad no limpiaba nada, sólo hacía como que limpiaba y todo el tiempo silbaba: su manera de ganarse unas monedas se reducía a parodiar a todos esos que todos los días, con aprobación o no y a veces con viveza, limpian los cristales de cientos de automotores. Al final, entre los autos, se alejó cantando una melodía rancherona de ésas de “rompe y rasga”. “¿Qué le digo a la muerte / tantas veces llamada a mi lado / que al cabo se ha vuelto mi hermana?”Silvio Rodríguez, “¿Qué hago ahora?”(este post es el de hoy)
 Hace poco, sobre López Mateos, una mujer montada en una camioneta se pasó una luz roja y tuve que frenar bruscamente. La mujer se asustó más que yo, y se quedó paralizada por unos instantes. Al fin reaccionó por los claxones de los autos que estaban detrás de mí, y cruzó la avenida; a los pocos metros un agente de tránsito la detuvo. Esto me da pie para comentar que hace tiempo alguien me dijo que cuando un acontecimiento como éste parte nuestro día, las horas subsecuentes se pasan en la más completa desorientación y se generan tribulaciones inexistentes. Hay algo de fatalista en ello, pero también algo de titánico. De tan sólo imaginar que lo que venga después de, por ejemplo, un susto o un accidente, va a ser peor que el acto mismo, resulta desproporcionado y lunático. Sin embargo, aquí cabe otra disertación: si no se reflexiona en torno a lo ocurrido, se corre el riesgo de que vuelva a suceder, como aquello que se está condenado a repetir cuando se dejan de lado las lecciones de la historia.Una cuestión final: me pregunto si la muchacha del Dauphine, en La autopista del sur, detendría su carrera alocada rumbo a París tras pensar que algo le puede salir al paso y desviarla de su ruta –cuando ya le ha pasado de todo–; o, dicho de otro modo, ¿qué se tiene que tener en cuenta cuando la adrenalina pide a gritos un cauce, aunque se tiene la certeza de que éste habrá de llevar por derroteros inseguros y alucinantes? (este post retendía subirlo ayer, pero por fallas cibernéticas no me fue posible)
Hace poco, sobre López Mateos, una mujer montada en una camioneta se pasó una luz roja y tuve que frenar bruscamente. La mujer se asustó más que yo, y se quedó paralizada por unos instantes. Al fin reaccionó por los claxones de los autos que estaban detrás de mí, y cruzó la avenida; a los pocos metros un agente de tránsito la detuvo. Esto me da pie para comentar que hace tiempo alguien me dijo que cuando un acontecimiento como éste parte nuestro día, las horas subsecuentes se pasan en la más completa desorientación y se generan tribulaciones inexistentes. Hay algo de fatalista en ello, pero también algo de titánico. De tan sólo imaginar que lo que venga después de, por ejemplo, un susto o un accidente, va a ser peor que el acto mismo, resulta desproporcionado y lunático. Sin embargo, aquí cabe otra disertación: si no se reflexiona en torno a lo ocurrido, se corre el riesgo de que vuelva a suceder, como aquello que se está condenado a repetir cuando se dejan de lado las lecciones de la historia.Una cuestión final: me pregunto si la muchacha del Dauphine, en La autopista del sur, detendría su carrera alocada rumbo a París tras pensar que algo le puede salir al paso y desviarla de su ruta –cuando ya le ha pasado de todo–; o, dicho de otro modo, ¿qué se tiene que tener en cuenta cuando la adrenalina pide a gritos un cauce, aunque se tiene la certeza de que éste habrá de llevar por derroteros inseguros y alucinantes? (este post retendía subirlo ayer, pero por fallas cibernéticas no me fue posible)
 Las más de las veces quedo a deber…. y ya la deuda –no monetaria– va adquiriendo un considerable volumen. Habrá que ponerse a mano. A menudo creo que los días se desenvuelven como tal, y resulta que yo no he estado a tono; el asunto se complica si considero que me lo hacen saber, es decir, a la cuestión hay que agregarle el despiste….“Sabia virtud de conocer el tiempo” escribió Renato Leduc. Sabia virtud sería reconocer el momento, escribo hoy yo.
Las más de las veces quedo a deber…. y ya la deuda –no monetaria– va adquiriendo un considerable volumen. Habrá que ponerse a mano. A menudo creo que los días se desenvuelven como tal, y resulta que yo no he estado a tono; el asunto se complica si considero que me lo hacen saber, es decir, a la cuestión hay que agregarle el despiste….“Sabia virtud de conocer el tiempo” escribió Renato Leduc. Sabia virtud sería reconocer el momento, escribo hoy yo.
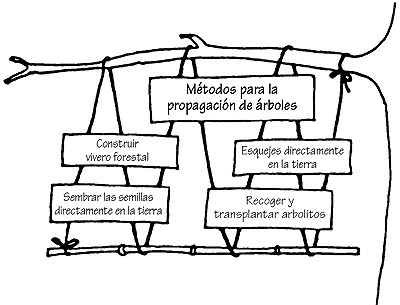
 Alguien hablaba de que a veces resultaría mejor llevar una máscara, de que en ocasiones la sorpresa deviene en susto, cuando no en franca estupefacción o desgastado anonadamiento. Todo obedece a enfocar una imagen o a presenciar un acto inesperado. Lo que he visto hoy, sobre Mezquitán, entre Pedro Moreno y Morelos, corresponde más a una visión, en realidad fueron dos, y quizá llevan todos estos ingredientes de sorpresa, susto, estupefacción y anonadamiento, y no los presentan superpuestos, sino en una mezcolanza en la que se alcanza degustar uno por uno; esto fue lo que vi: tras los barrotes de una ventana de casa vieja, una anciana montada en una silla de ruedas miraba hacia la calle, la cubrían dos cobijas, una bufanda, un gorro de lana sobre los anteojos, llevaba guantes y los pies cubiertos con unos calcetines también bordados; en la siguiente ventana, de la casa contigua, había un maniquí: lo habían vestido sólo con un baby doll, y enfrentaba el frío con un gesto inexpresivo. Dos imágenes, dos visiones, dos mujeres, una viva y otra de plástico: la mudez embargaba a ambas, y las dos compartían un mismo horizonte. Al principio me sorprendí, poco después sentí temor y, al final, no podía salir de mi asombro.
Alguien hablaba de que a veces resultaría mejor llevar una máscara, de que en ocasiones la sorpresa deviene en susto, cuando no en franca estupefacción o desgastado anonadamiento. Todo obedece a enfocar una imagen o a presenciar un acto inesperado. Lo que he visto hoy, sobre Mezquitán, entre Pedro Moreno y Morelos, corresponde más a una visión, en realidad fueron dos, y quizá llevan todos estos ingredientes de sorpresa, susto, estupefacción y anonadamiento, y no los presentan superpuestos, sino en una mezcolanza en la que se alcanza degustar uno por uno; esto fue lo que vi: tras los barrotes de una ventana de casa vieja, una anciana montada en una silla de ruedas miraba hacia la calle, la cubrían dos cobijas, una bufanda, un gorro de lana sobre los anteojos, llevaba guantes y los pies cubiertos con unos calcetines también bordados; en la siguiente ventana, de la casa contigua, había un maniquí: lo habían vestido sólo con un baby doll, y enfrentaba el frío con un gesto inexpresivo. Dos imágenes, dos visiones, dos mujeres, una viva y otra de plástico: la mudez embargaba a ambas, y las dos compartían un mismo horizonte. Al principio me sorprendí, poco después sentí temor y, al final, no podía salir de mi asombro.














