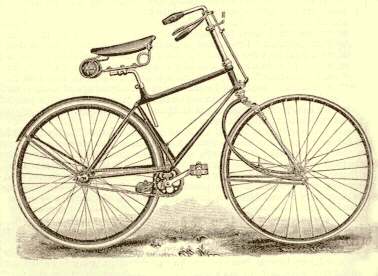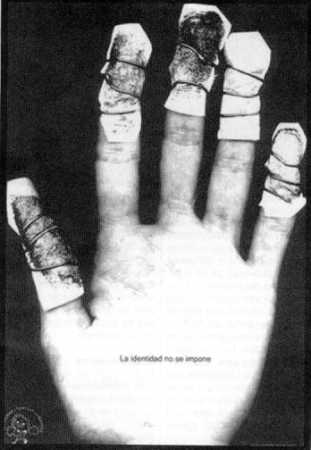El «Elefante» que nos aplasta

Elefante, la penúltima película de Gus Van Sant, en su momento puso en la palestra el tema de la violencia que se suscita en los adolescentes de los colegios secundarios y preparatorias de Estados Unidos –entre 1997 y 1999 tuvieron lugar ocho masacres de estudiantes en ese país–. Van Sant no aludía a ningún hecho en particular, sino al acto mismo de la violencia carente de artificios o sensacionalismo. Michael Moore ya había retratado este fenómeno en el documental –anterior a esta película– Browning for Columbine, que se basa, principalmente, en la matanza de 12 adolescentes en una secundaria de Colorado, a manos de dos jóvenes estudiantes. A diferencia de Van Sant, Moore actúa como una especie de fiscal al desmenuzar las posibles causas que desencadenan esta perturbadora forma de vida, pero aquél pone el acento en la violencia cultural que acusan las nuevas generaciones.
Se dijo que el filme de Van Sant se inspiraba en un documental del realizador Alan Clarke, que había transmitido la BBC de Londres, titulado curiosamente: Elephant, y que versaba sobre la violencia en Irlanda del Norte. En esa producción se mencionaba que el problema de la violencia es tan fácil de ignorar como se ignora a un elefante presente en medio de una sala. También se afirmó que esa cinta de Van Sant había tomado su nombre de la leyenda budista que habla sobre ocho ciegos que al palpar un elefante, cada quien por su lado, acaban dando a conocer cada uno sólo una parte del mismo: el que ha tocado las orejas alega que es un ventilador; aquél que examinó la trompa, afirma que se trata de una enorme culebra; el que abrazó una pata del animal, dice que es lo más parecido a un árbol, y así se suceden las confusiones una tras otra. Van Sant hace uso de una metáfora cinematográfica y escenifica la masacre no como un suceso extraordinario, tampoco como la irrupción de la cotidianidad estudiantil, sino como la más pura manifestación de querer causar dolor sin razón aparente.
De nueva cuenta se ha avivado el debate sobre el fácil acceso y posesión de armas en Estados Unidos, tras la reciente masacre de ocho personas en un centro comercial de Nebraska a manos de un joven de 19 años, que acabó suicidándose. Una polémica ya añeja en ese país, y a la que, no obstante los hechos lamentables en los últimos años, no se le ve fin.
Si mal no recuerdo, los adolescentes que llevaron a cabo la matanza en Columbine de 12 estudiantes y una maestra, el asiático que mató a 33 personas en la Universidad de Virginia, el hombre que le quitó la vida a cinco niñas en una escuela amish de Pennsylvania, y ahora el asesino de Nebraska –entre tantos otros–, todos, sin excepción, al final se suicidaron. Y la pregunta queda en el aire: ¿por qué?
(Para la banda que ya no veré tan seguido como antes: El Chalán, Manuel, Claudia, Lupita, Horacio, David, Andrés, Víctor, Dulce, Gaby, Edith, Toño, Mario, Mariana, Ivonne, Luz y Lucecita, Norma, Rosalba, Paulo, Tribi, El Diablo, don Luis, vaya un hasta pronto y un abrazo).