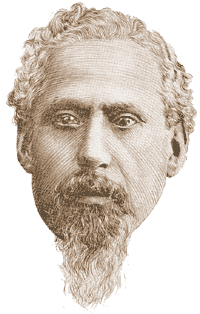¿Cuándo fue que comencé a leer cuentos? ¿Fue antes o después de leer el Diario de Ana Frank? O ¿por la misma época en que compré La vuelta al mundo en 80 días, con imágenes y letra grande, que Daniel acabó destruyendo?
Tras estas dos primeras novelas de las que guardo gratos recuerdos, siguió, de eso no tengo duda, Las aventuras de Tom Sawyer, caricatura que años después vería en la televisión. Pero, ¿y el cuento, cuándo irrumpió en mis afanes de lectura?
No podría precisar una fecha al respecto, ni tampoco el primer cuento que leí con conciencia de estar consumiendo literatura. Lo que sí puedo hacer es enumerar algunos textos que por más que acumule lecturas, no los podré dejar de lado nunca; bueno, mientras la desmemoria no se ahonde más de lo que ya ha ganado en mi cabeza.
Es casi seguro que no citaré todos, así que de antemano sé que esta lista resultará incompleta, cuando no bastante apocada –en número.
Imposible no traer a colación «Aura», que según los términos literarios es una novela corta; pero yo considero ese texto como un cuento largo. «La cena» de Alfonso Reyes, que según los críticos y no tan conocedores, fue la base del multialabado texto de Fuentes. «Ocaranza» y «Los viernes de Lautaro» de Jesús Gardea, un escritor chihuahuense fallecido hace cuatro años, cuya calidad no ha sido reconocida en su justa medida. «No oyes ladrar los perros», «Luvina», «Macario», «Diles que no me maten» –entre muchos otros–, de Juan Rulfo, el vendedor de llantas y fotógrafo del sur de Jalisco, con su páramo de personajes en retoño. «La noche boca arriba», «Continuidad de los parques» y «El perseguidor», de Cortázar –no recuerdo los títulos de otros que me han dejado con un sobresalto delicioso. «Los gallinazos sin plumas» del olvidadísimo y peruanísimo Julio Ramón Ribeyro, uno de los grandes ausentes del llamado boom latinoamericano. «Rojo y Blanco» y la serie de los Pierrots de Bernardo Couto, el considerado por muchos como el escritor maldito mexicano –a la usanza de los poetas malditos franceses. De Tenesse Williams «Algo de Tolstoi» me sorprendió por un momento y apesadumbró hacia el final. «El guardagujas», «En verdad os digo» y «El poderoso miligramo» del sureño Juan José Arreola, artesano de la ficción, hacedor de mundos, para los más, inconcebibles. «El escarabajo de oro» y «El retrato oval» del estadounidense Edgar Allan Poe, quien ha sido acusado, después de muerto, de asesino, de trata de blancas, drogadicto, y que, entre otras cosas, acusaba delirium tremens; todo ello, por cierto, no del todo cierto –casi me sale un trabalenguas. Del chiapaneco Eraclio Zepeda, un viejo bonachón siempre dispuesto a contar historias a viva voz, «Asalto nocturno» y «Vientoooo». De Ignacio Betancourt un cuento tan irreverente como divertido, «De cómo Guadalupe bajó a la montaña y otras cosas más». «El sentadito» de David Martín del Campo y «Tachas» de Efrén Hernández. El inolvidabe «El Rayo Macoy» de Rafael Ramírez Heredia, tamaulipeco de muchos mundos. Algunos más –por no recordar los títulos sólo escribiré autores– de Salvador Elizondo, Jorge Luis Borges, Luis Sepúlveda, Lovecraft, Augusto Monterroso, Juan García Ponce, Dr. Atl, Daniel Sada, Bárbara Jacobs, Max Aub, Gutiérrez Nájera, Beatriz Espejo, Godofredo Olivares, Sergio Ramírez, Juan Villoro, Ethel Krauze, Francisco Rojas González, y más y más y más autores…
El cuento, según Cortázar, por su estructura y dimensión, es como un nocaut en el box: cuando menos lo esperas te llega el golpe y acabas en la lona…
 Aquellas tierras flacas que Yáñez dibujó con sus letras todavía persiguen un sueño arenoso, aún limitan aquellos cuadros tempranos de personajes que hablaban mucho y actuaban según sus creencias, y que en algún momento podían desenvolverse de un modo recalcitrante. Las tierras flacas, las de ahora, las nuestras, ésas que han rebasado los márgenes e índices; las tierras en las que aramos todos los días en la revoltosa urbanidad, en el pensamiento, en la imaginación, en las palabras dichas que se quedan aleteando un momento y luego se van, en todo aquello que creamos, que concebimos, que recibimos, que hacemos nuestro; esas tierras flacas no tienen ya más nada de arenosas, son más bien espacios que se vuelve necesario inundar para que dejen de ser –sin volver siquiera un solo paso– tierras dispersas, tierras ajenas, yermas, lejanas, de geografía accidentada; nuestras tierras flacas a menudo engordan, pero pasado un tiempo vuelven a ser nuestras otra vez, las únicas tierras que sabemos recorrer porque su itinerario ya lo aprendimos de memoria y, quizá, en eso estriba su condena a balancearse dentro de un reloj (de arena, por supuesto).
Aquellas tierras flacas que Yáñez dibujó con sus letras todavía persiguen un sueño arenoso, aún limitan aquellos cuadros tempranos de personajes que hablaban mucho y actuaban según sus creencias, y que en algún momento podían desenvolverse de un modo recalcitrante. Las tierras flacas, las de ahora, las nuestras, ésas que han rebasado los márgenes e índices; las tierras en las que aramos todos los días en la revoltosa urbanidad, en el pensamiento, en la imaginación, en las palabras dichas que se quedan aleteando un momento y luego se van, en todo aquello que creamos, que concebimos, que recibimos, que hacemos nuestro; esas tierras flacas no tienen ya más nada de arenosas, son más bien espacios que se vuelve necesario inundar para que dejen de ser –sin volver siquiera un solo paso– tierras dispersas, tierras ajenas, yermas, lejanas, de geografía accidentada; nuestras tierras flacas a menudo engordan, pero pasado un tiempo vuelven a ser nuestras otra vez, las únicas tierras que sabemos recorrer porque su itinerario ya lo aprendimos de memoria y, quizá, en eso estriba su condena a balancearse dentro de un reloj (de arena, por supuesto).