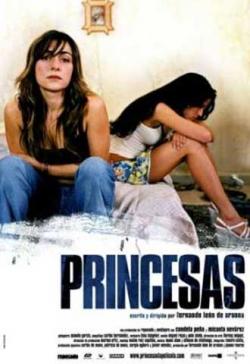En estos tiempos en los que casi ya todo tiene un precio, no resulta sorprendente, aunque sí arriesgado, que también a la cultura se le convierta en un objeto vendible. Hace algunos años, la Organización Mundial del Comercio (OMC) recomendó a los países tercermundistas que poseen riqueza cultural y gran cantidad de recursos naturales, que «les pongan precio», a fin de que la generación de divisas producto de estos rubros, los puedan sacar, en un futuro, del subdesarrollo.
En México, es bien sabido, contamos con una amplia gama de recursos turísticos y culturales, tales como ciudades y pueblos enteros con tesoros arquitectónicos, expresiones y monumentos históricos; numerosas comunidades indígenas con lengua natural y expresiones particulares, peculiares modos de vivir y producir para la supervivencia; pueblos que son depositarios de leyendas, rituales propios y costumbres ancestrales; fiestas patronales y herencias gastronómicas muy antiguas. De tal modo que organizar tal cantidad de «objetos culturales» en un catálogo, para ponerlos al alcance del mejor postor, resultaría una tarea titánica y descabellada, porque es indudable que el patrimonio cultural puede generar una ganancia determinada, pero también habría que considerar que si se busca darle otra dimensión a la cultura y al turismo, se debe procurar que tales dividendos lleguen a las manos de quienes son poseedores de practicar, resguardar y transmitir esa herencia cultural que define nuestras raíces de pueblo mestizo.
La reciente elección de la ciudad imperial de Chichén Itzá como una de las «siete nuevas maravillas del mundo» se inscribe en esta lógica de comercializar la cultura, de prostituirla, si lo dijéramos descarnadamente. En el trasfondo de esta situación se perciben señales que pueden considerarse graves en cuanto a la defensa y conservación del patrimonio que es de todos los que habitamos este país: el asunto de la elección obedece a mezquinos intereses monetarios, de ávido reconocimiento internacional –hay que figurar en la larga fila de países, la globalización lo exige así–, de que se nos sitúe en el mapa del mundo, de que, como lo dijo El Chipotes hace días, incluyan nuestro nombre en algún libro de Historia Universal.
La cultura se vende, se comercializa, se vuelve espectáculo decadente cuando, hay que decirlo, debiera ser al revés: que no se concibiera como la cultura del espectáculo, sino como el espectáculo de la cultura, que también atraería miles de miradas hacia lo que debemos considerar un tesoro que no se puede exponer a una invasión bárbara de turistas ansiosos de pisar la mágica tierra de Chichént Itzá, como de tantas otras joyas de que disponemos en este país, a riesgo de que se le maltrate o se banalice su real significación.
Quizá, como bien lo apunta Carlos Emiliano Vidales en un texto que subió a la red mi buen amigo Pablo, lo más aberrante de este asunto sea la participación de la sociedad –tú, yo, nosotros, ustedes, ellos–, millones de incautos mexicanos que lo único que hicieron al responder al llamado fue contribuir al ya de por sí enorme caudal de un magnate suizo, quien tuvo la genial idea de lanzar la propuesta de la que la UNESCO (el organismo regulador de este tipo de patrimonio, con reconocimiento internacional) se deslindó totalmente.
No hay que pretender ser la ventana del mundo, sólo basta con correr las cortinas y, con toda parsimonia, asomar a la calle.