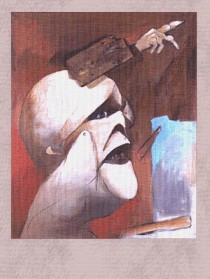Andar en bici
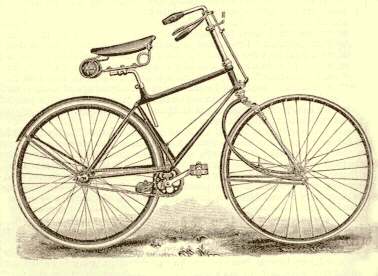
Gabriel Zaid tiene un libro titulado Cómo leer en bicicleta, en el que habla de distintos temas, menos de cómo leer en bicicleta. Aunque, si he de ser sincero, no creo que yo pudiera leer mientras pedaleo o voy esquivando bordos, machuelos y hoyos que abundan en nuestras calles.
Cuando era chico salíamos a la calle a «andar en bici»: rodeábamos la cuadra persiguiéndonos, íbamos a los campitos, al Cerro de la Cruz o jugábamos carreras hasta el Mercado Bola. En mi infancia y adolescencia nunca tuve una bici; siempre me las prestaban. Y, con lo ajeno, ya se sabe, siempre sucede algo:
La primera bici que pedalee –y, obvio, en la que me enseñé– no era mía, sino de un amigo que vivía a unas cuadras de mi casa y que iba al barrio a convivir todas las tardes; no recuerdo ahora su apodo –porque su nombre nunca lo supe–. Una vez que me había alejado algunas cuadras del barrio en esa bici, dos muchachos y una señora me detuvieron: la bici era de uno de ellos. Me la quitaron y regresé a pie.
Ya cuando sabía andar bien, recuerdo que en una ocasión decidimos jugar carreras hasta el Bola y de regreso: otro amigo –el Charro, le decíamos–, me prestó su bici; se la había traído el niño Dios de regalo. De regreso, en la esquina del barrio, el otro competidor –Ismael, que desde hace años vive en Estados Unidos– y yo íbamos parejos: la línea de meta la habíamos trazado a la mitad de la cuadra. Ismael ganó. Y el Charro ya nunca volvió a prestarme nada: su bici se desoldó del cuadro mientras yo estaba arriba, es decir, yo seguía pedaleando mientras el manubrio se había desprendido con todo y llanta delantera. Acabé todo raspado de las rodillas y los codos.
El Pecas, uno de mis hermanos mayores, había logrado comprarse una bici de lo que ganaba lavando carros. Un día, mi madre me mandó a comprar masa a la tortillería; el Pecas no estaba en casa y agarré su bici para hacer el mandado. De nuevo volví a pie. Me la robaron.
Ya estando en la Prepa, tuve mi primera baica: fui comprando las piezas hasta armarla. Resultó ser un armatoste bastante pesado por el tipo de piezas, toda negra, que, sin embargo, era la envidia de los cuates: todos querían subirse, les gustaba su apariencia; no era precisamente una bici tipo «swin», pero la forma del manubrio le daba un aire a ese género; en el barrio la bautizaron, después de pedalearla, como «swingadera». Muy en el fondo y por encima de la rabia, incluso a mí me causaba un tanto de risa la puntada.
Quizás para Navidad le regale una a la Chica Azul; y tal vez compre otra para mí.
(Para los que pasan por aquí: Vittorio de Sica tiene una película llamada El ladrón de bicicletas, ambientada en las primeras décadas del siglo pasado. Está hecha en blanco y negro. Si pueden conseguirla échenle un ojo: es divertidamente reflexiva).